Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffmann, Clara Peeters, Rosa Bonheur, Mary Cassatt, Berthe Morisot, María Blanchard, Natalia Goncharova, Sonia Delaunay o Maruja Mallo fueron artistas célebres en su tiempo que hoy vuelven a ser reconocidas como maestras, en contestación al borrado en la historia del arte que sufrieron junto a otras menos conocidas que rompieron moldes con obras de indudable excelencia.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Maestras, una exposición comisariada por Rocío de la Villa desde una perspectiva feminista, con un centenar de piezas entre pinturas, esculturas, obras sobre papel y textiles, que ofrece un recorrido por las contribuciones artísticas de creadoras, desde finales del siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX, a través de ocho escenas relevantes en el camino de las mujeres hacia su emancipación. Partiendo de la noción actual de sororidad, la muestra focaliza grupos de artistas, mecenas y galeristas que compartieron valores y condiciones socioculturales y teóricas favorables, pese al sistema patriarcal. La conjunción de periodos históricos, géneros artísticos y temas es el eje principal sobre el que se vertebra el proyecto, evidenciando cómo estas artistas abordaron cuestiones candentes en su época, tomaron posición y aportaron nuevas iconografías y miradas alternativas. La exposición es la primera gran muestra enmarcada en el proceso de redefinición feminista que el Museo Thyssen está realizando en los últimos años, y cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de Carolina Herrera. Tras su presentación en Madrid, una versión reducida de la muestra podrá verse en el Arp Museum Bahnhof Rolandseck de Remagen (Alemania).

Maestras es una exposición de autoras mujeres que representan a mujeres y sus intereses. Artistas que fueron en su época académicas, reclamadas por mecenas y coleccionistas, partícipes en asociaciones de artistas mujeres, receptoras de los más altos reconocimientos y protagonistas de grandes exposiciones. Mujeres cultas, curiosas, viajeras, cosmopolitas, comprometidas… En ocasiones, contaron también con el respaldo y apoyo de sus maestros, compañeros, maridos, hermanos o marchantes.
1. Sororidad I. La causa delle donne
Versión italiana de la querelle des femmes, el título de este primer capítulo nos remite al debate literario y académico que tuvo lugar en Europa, desde finales del siglo XIV y hasta la Revolución francesa, en defensa de la capacidad intelectual y el derecho de las mujeres al acceso al conocimiento y la política frente a la misoginia. En la exposición, este debate se muestra a través de la producción de algunas artistas del norte de Italia, desde finales del siglo XVI y buena parte del XVII, inscritas en botteghe familiares y beneficiadas por un clima sociopolítico y teorías del arte favorables para las mujeres en los Estados Pontificios. Las obras reunidas en esta primera sección son representaciones que narran la historia de figuras bíblicas femeninas y heroínas de la Antigüedad; mujeres fuertes que triunfan por su virtud, que son símbolo de la victoria femenina sobre la violencia de género y los agravios a las mujeres en la época. Judit con la cabeza de Holofernes (1600), de Lavinia Fontana; Judit y su criada (1618-1619) y Susana y los viejos (1623), de Artemisia Gentileschi; y Porcia hiriéndose en el muslo (1664), de Elisabetta Sirani, son algunas de las obras destacadas.

2. Botánicas, conocedoras de maravillas
La revolución científica fue el inicio del ocaso de la tradición del conocimiento botánico, biológico y médico de las mujeres, con la persecución de las brujas como telón de fondo. En este apartado se indaga en el papel de las artistas en el surgimiento y esplendor del género de la naturaleza muerta y una posible genealogía femenina en torno al subgénero del bodegón con insectos, fruto de una concepción ecológica no mecanicista a cargo de artistas-científicas, como la alemana Maria Sibylla Merian. Su obra se presenta en la sala junto a la de otras pintoras italianas y centroeuropeas del siglo XVII, como Fede Galizia, Giovanna Garzoni o Clara Peeters, y francesas y británicas como Louise Moillon o Mary Beale. Un conjunto de pinturas que no solo muestran el virtuosismo alcanzado por estas artistas, sino también su capacidad de observación y sus conocimientos científicos.
3. Ilustradas y académicas
La Ilustración en Francia fue la época de las salonnières - anfitrionas de reuniones culturales y artísticas, muchas de ellas convertidas en auténticas mecenas y participantes activas del debate cultural - y su compañerismo con intelectuales y artistas. Además, el mecenazgo de María Antonieta y las Mesdames tuvo una gran influencia para el reconocimiento, incluso académico, del valor de la producción artística femenina, que se centró en el género del retrato, tanto en pintura como escultura, en pintura de género y en escenas neoclásicas, mostrando una pluralidad de roles femeninos de intenso acento teatral. Lo vemos a través de la obra de creadoras británicas, francesas y españolas de antes y después de la Revolución francesa (1770-1850), como Angelica Kauffmann, Adélaïde Labille-Guiard, Louise-Élisabeth Vigée-Le Brun o Victoria Martín Barhié, entre otras. Un protagonismo que acabaría con la expulsión de las académicas a partir de la reforma de Bonaparte en Francia (1804), por el que las mujeres son definitivamente excluidas de muchos derechos, además del de la ciudadanía tras la fallida Revolución. Un modelo excluyente que llegaría a imponerse también en España y el resto de Europa.

4. Orientalismo/ Costumbrismo
Durante la segunda mitad del siglo XIX, en pleno periodo colonial, los estilos orientalista y costumbrista alcanzaron una gran popularidad y fueron muchos los artistas atraídos tanto por lo lejano y exótico como por lo autóctono y lo rural. En esta sección se pone en valor la contribución de artistas mujeres al orientalismo y al costumbrismo mostrando cómo, frente al punto de vista masculino, patriarcal, e incluso del ‘voyeur’ colonial, ellas aportaron experiencias de proximidad con otras mujeres no occidentales, dotando de dignidad a los temas y sujetos representados. Lo vemos en la obra de artistas francesas, estadounidenses y españolas de entre finales del siglo XVIII y la primera década del siglo XX en las que confluyen ambos estilos, como Rosa Bonheur y su fascinación por el exotismo de la cultura española, o la renombrada pintora orientalista Henriette Browne, que cultivó el orientalismo en sus viajes a países musulmanes, también Mary Cassatt al inicio de su carrera en Sevilla y artistas españolas como Alejandrina Gessler de Lacroix, Elena Brockmann de Llanos y María Blanchard.

5. Trabajos, cuidados
Excluidas de las Academias oficiales, en París, mujeres procedentes de toda Europa y América estudian en escuelas privadas segregadas y, con el telón de fondo de las reivindicaciones feministas, fundan las primeras asociaciones de artistas mujeres y el Pabellón de la Mujer en la Exposición Colombina Mundial de Chicago, en 1893. En este capítulo se reúnen ejemplos del realismo y del idealismo romántico y político de las artistas, con sus representaciones de mujeres trabajadoras, tanto en tareas tradicionales como en diversos oficios y profesiones, abarcando el periodo de 1860 a las primeras décadas del siglo XX. A diferencia de las figuras con frecuencia aisladas y encerradas en su trabajo representadas por artistas varones, las trabajadoras retratadas por mujeres nunca están solas e interactúan entre sí, subrayando en sus obras los lazos de compañerismo. Las lavanderas (1882) de Marie-Louise Petiet, El cerezo (1891) de Berthe Morisot, Las amas de casa (1905) de Lluïsa Vidal o La zapatería (h. 1911) de Elizabeth Sparhawk-Jones son algunos de los magníficos ejemplos que ilustran este capítulo.

6. Nuevas maternidades
El tema de la maternidad ha sido uno de los más representados en la historia del arte. Sin embargo, no será hasta el final del siglo XIX cuando las artistas comiencen a plasmar los sentimientos de las mujeres acerca de su propia maternidad, al margen y frente al discurso patriarcal del “ángel del hogar”. Desayuno en la cama (1897) de Mary Cassatt, Ver Sacrum (Autorretrato con su hijo Peter) (1901) de Elena Luksch-Makowsky, Maternidad, media figura (1906) de Paula Modersohn-Becker, Marie Coca y su hija Gilberte (1913) de Suzanne Valadon o Maternidad (1932) de Tamara de Lempicka son algunas de las piezas excepcionales reunidas en esta sección, que incluye también esculturas de Käthe Kollwitz y Emy Roeder.
7. Sororidad II. Complicidades
A partir de la familiaridad de las artistas con compañeros del entorno impresionista, en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX abundan las representaciones de amigas en dúos, tríos o grupos en situaciones de complicidad, de estudio o de ocio compartidos. Son espacios y momentos en común en los que no pasa nada, pero precisamente ahí radica su interés, ofreciendo múltiples variaciones de una iconografía inédita: la amistad entre mujeres. Se muestran aquí obras de maestras europeas y americanas de entre 1880 y los años veinte, entre ellas, Las hermanas (1869) de Berthe Morisot, Tres mujeres con sombrillas (Las tres gracias) (h. 1880) de Marie Bracquemond, Confidencias crepusculares (1888) de Cecilia Beaux o El ramo (1925) de Lola Anglada.
8. Emancipadas
Entre 1900 y 1937, mientras se consigue el sufragio femenino en la mayoría de los países occidentales, las artistas más avanzadas del momento continúan abordando iconografías que subrayan la complicidad entre mujeres y sus aportaciones distintivas en los nuevos lenguajes vanguardistas. Fueron muchas las que participaron activamente en los movimientos artísticos de vanguardia, artistas reconocidas que triunfaron en vida y que fueron modelo de fuerza, compromiso, vitalidad, creatividad e independencia, pero que, tras su muerte o a raíz de acontecimientos históricos como la Segunda Guerra Mundial o, en el caso de España, la dictadura franquista, serían eliminadas de la historia y de los museos. Camille Claudel, Jacqueline Marval, Helene Funke, Natalia Goncharova, Frida Kahlo, Ángeles Santos o Maruja Mallo son algunas de las grandes maestras cuya obra se expone en esta última sección.
Del 31 de octubre de 2023 al 4 de febrero de 2024
Comisaria: Rocío de la Villa
Publicaciones: Catálogo con textos de Rocío de la Villa, Marta Mantecón, Haizea Barcenilla y Ana Martínez-Collado.








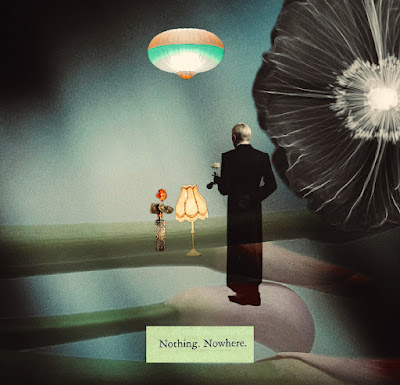






















,-Evelio-Acevedo-(director-gerente-del-Museo-Nacional-Thyssen-Bornemisza)-y-Guillermo-Solana-(director-arti%CC%81stico).jpg)






















